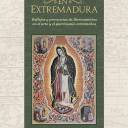Castelo nos enseña que también en la convalecencia del dolor la vida nos regala las más consoladoras epifanías EN La hermana muerta, Santiago Castelo nos ofrecía una de las más hermosas elegías de nuestra poesía contemporánea, un libro penetrado de dolor que, tras la sublevación del llanto, se remansaba en una pena aterida y mansa. Ahora Castelo nos sorprende con un nuevo libro, Esta luz sin contorno (De la Luna Libros), que de algún modo es el corolario natural del anterior: si La hermana muerta era la crónica de una zambullida en el dolor, Esta luz sin contorno es la crónica de su convalecencia, donde la palabra viva, en guerra con la amargura, alcanza la victoria. En un soneto que dedica a Juana Vázquez, Castelo se pregunta si la amiga tiene «teñido el corazón de aurora/ para saber reír cuando te llora/ el alma. O si es sólo que vienes// de todas las angustias y entretienes/ la soledad con un juego que aflora/ de tu ansia de vivir». Como siempre ocurre con los poetas verdaderos, Santiago Castelo, al retratar al amigo, se indaga y elucida a sí mismo: de su ansia de vivir aflora el ánimo para seguir cantando, aunque venga de todas las angustias; y de su corazón teñido de aurora ha extraído fuerzas para saber reír cuando le llora el alma. Esta luz sin contorno es un libro de esperanza, no en el sentido ilusorio y espiritualista que postula nuestra época, sino en un sentido carnal, desvelado, con sal de lágrimas y aceptación de la cruz, específicamente católico. No es un libro de poesía religiosa, sino el libro de un poeta religioso que, mientras «se van marchando todos» y la agenda se convierte en «un huerto de cruces», hace de sus días una inmolación serena y agradecida; y, en medio de esa inmolación, cuando ya parece que se ha quemado el camino de la vida, el poeta descubre que en esa vida calcinada aún se esconden amaneceres, aún se cobija el alborozo de la amistad, aún sigue alentando el consuelo de la memoria. Y de todos esos tesoros imprevistos Castelo hace celebración, como si en el hombre acechado por el invierno una luz de primavera resucitase su maltrecha carne. Esta luz sin contorno se inicia en la noche, bajo las estrellas calientes de agosto, que miran las lágrimas del poeta y hacen más leve su duelo; y se corona con una hermosísima oración en alejandrinos, ante los pies de la Virgen negra de Guadalupe. El poeta se confiesa fatigado, habitado de ausencias, con las manos vacías y el corazón cansado; pero en su voz compungida, anhelante del sueño que ya duermen sus seres queridos, resuenan secretamente las palabras del pasaje del Cantar de los Cantares invocado en el título («Nigra sum»): «Levántate, amiga mía, y ven. Ya pasó el invierno, la tormenta se alejó, han aparecido en nuestra tierra las flores». Y su resonancia llena el poema de una exultación callada que triunfa sobre el dolor. Porque el poeta sabe, con ese conocimiento profundo de las cosas que sólo brinda la esperanza, que no quiere apagarse, que quiere seguir celebrando nuevos asombros: los besos que aún las horas no han secuestrado; la juventud tan lejana que sin embargo vuelve y se clava como un hondo suspiro; una medallita de oro extraviada en la infancia que llama otra vez a su puerta; una tarde habanera al lado de Luis Landero, subyugada por el vuelo de su fantasía; un paseo barroco entre belenes napolitanos. Aunque nos vele la muerte, aunque la vida sea un derrumbamiento, aún hay mucha sangre rebelada (y revelada) en esa vida, mucha luz sin contornos —luz gloriosa del crepúsculo— que se niega a extinguirse. Santiago Castelo nos enseña en este libro inolvidable que también en la convalecencia del dolor, entre los escombros del llanto, la vida nos regala las más consoladoras epifanías.
Fuente: Juan Manuel de Prada