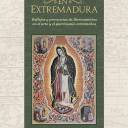Eduardo Naranjo incorpora la fantasía y una simbología extremadamente lírica a sus composiciones, que se mueven en las imprecisas fronteras de la realidad y el sueño Lo dice el propio pintor, Eduardo Naranjo (Monasterio, Badajoz, 1944); "No busquéis los paisajes donde excelsas flores de efímeras existencias habitan, no son reales, estas obras desean atrapar sobre todo la luz y la vida. Son paisajes de alma". Con estas palabras define el artista extremeño sus pinturas y dibujos del último sexenio, las obras en las que ha puesto la poesía que late en las pequeñas cosas, el desmayo de las más humildes flores,o el cuerpo aterido de un gorrión que voló como dibujo en 1988 y que ha cromatizado su vuelo diez años después en un cuadro que destila tristeza e incita a la piedad por un pedazo de cuerpo mínimo que fue vida. Naranjo incorpora la fantasía y una simbología extremadamente lírica a sus composiciones, que siempre se mueven en las imprecisas fronteras de la realidad y el sueño, si bien sus pinturas se han decantado por una multiplicidad de situaciones en las que la belleza voluptuosa puede llegar a convertirse en el argumento central, como ocurre con el desnudo titulado Rocío en la Playa del Norte o con el dibujo Plaza de Oriente, protagonizado por un hermoso cuerpo femenino desnudo, colocado en la pose del velazqueño de la Venus del espejo, aunque esta muchacha ve reflejada su efigie en un metafórico mar por el que circulan espumas, luces y personas, alumbrando las vetustas y magníficas piedras del Palacio Real como frontispicio. El florilegio de Naranjo se nutre de camelias, rosas, lirios blancos, violetas y orquídeas, metidas en búcaros de cristal transparente o dominando desde una colina un paisaje de grandes edificios o los rastrojos quemados de los campos. El paso del tiempo se atreve a insinuarse en estas flores que aparecen enhiestas por la mañana y agostadas y sin pétalos cuando el día está a punto de ceder su testigo a la noche. El pintor -que también escribe versos- nos habla de la fragilidad de su existencia y de la escasa persistencia de su aroma. Estas pinturas, naturalezas exquisitas aparentemente trazadas con rigor formal, son expresamente proyecciones de la fugacidad, de lo etéreo, de lo que no dura, y quizá se deba a eso que el artista, para preservar un poco más su corto vuelo existencial, toma una flor de otoño entre sus manos y en su hueco halla calor y justificaciones. Estos cuadros desprovistos de parafernalia cultivan los momentos más íntimos, aquellos en los que la soledad sube por la garganta y por los ojos, que la fijan emotivamente en unas cuantas formas verdaderas, una historia personal que se desarrolla con elementos extremadamente sencillos, hasta permitirse un guiño al informalista matérico -poca gente sabe que una de las primeras veces que Naranjo lloró extasiado ante un cuadro a finales de los años cincuenta, fue contemplando una obra de Tápies en Un día en la playa del Mar Menor, composición en proceso de realización y a la que ha dedicado ya ocho años, en la que la arena en la que va dejando sus huellas, está plasmada con materia de los sueños más sensibles y de los abstractos más avezados, aunque tampoco debe desdeñar nuestra mirada esos dibujos sobre tabla, planteados como imágenes fotográficas de principios de siglo, como las tituladas Carlos en el estudio, Patio de casa y Retrato de joven de los años veinte, formas casi ectoplásmicas que buscan en las mejores composiciones clásicas su inspiración.
Fuente: El Cultural