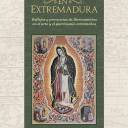Félix Grande insiste: "Yo soy un aprendiz de discípulo de poeta", pero pide que no se le tome por alguien "fanáticamente modesto": "Los que somos de infantería sabemos quiénes son los capitanes -Vallejo, Machado-. También sabemos que otros ni han jurado bandera". Dice que la fatalidad es el motor de la vida y que por no asumirla "unos se hacen jefes de Estado, otros directores generales y otros, poetas". Eso, no obstante, no garantiza nada. Si la poesía no viene, no viene. Es inútil llamarla: "No basta con escribir sobre temas eternos para asegurarte la eternidad".
Félix Grande insiste: "Yo soy un aprendiz de discípulo de poeta", pero pide que no se le tome por alguien "fanáticamente modesto": "Los que somos de infantería sabemos quiénes son los capitanes -Vallejo, Machado-. También sabemos que otros ni han jurado bandera". Dice que la fatalidad es el motor de la vida y que por no asumirla "unos se hacen jefes de Estado, otros directores generales y otros, poetas". Eso, no obstante, no garantiza nada. Si la poesía no viene, no viene. Es inútil llamarla: "No basta con escribir sobre temas eternos para asegurarte la eternidad".
Grande lo dice para explicar por qué ha pasado 40 años sin escribir poesía más allá de un puñado de sonetos y versos de homenaje. En 1970 escribió Las rubáiyátas de Horacio Martín, un libro de amor encendido en la voz de un heterónimo, y lo publicó en 1978. Luego, el silencio: "No había vuelto a la poesía y pensé que sería por algo. Cuando no llegan las palabras es tal vez porque uno no se lo merece".
Todo cambió hace dos años. Durante una visita al campo de exterminio de Auschwitz, descubrió 1.950 kilos de pelo de mujer que ocupaban un mueble de 14 metros. "Cuando lo vi tuve que poner las manos en el cristal porque con los ojos no me valía", recuerda. "Había cabello rubio, moreno, pelirrojo, todo mezclado, decolorado por el paso del tiempo. De repente, me pregunté ¿de qué color es este pelo? Era un color nuevo. No había existido antes". Cuando salió de un lugar sobre el que lo había leído todo y en el que casi todo terminó sorprendiéndole, se dio cuenta de que debía responder a aquella pregunta y "dar una limosna a aquella mendicidad". El resultado de aquel impulso es La cabellera de la Shoá, un poema-libro de 1.000 versos con el que se cierra la nueva edición de su poesía reunida Biografía (Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores).
Como señaló ayer en la presentación el crítico Ángel Luis Prieto de Paula, autor del impecable prólogo del volumen, Félix Grande se ha movido generacionalmente entre los poetas del cincuenta y los novísimos. De ahí la dificultad para acomodarlo en los manuales al uso. Para más inri, nunca siguió la doctrina del momento. Se dio a conocer con Las piedras, Premio Adonais en 1963, es decir, cuando declinaba el vigor de la poesía social. Grande, sin embargo, no renunció a la denuncia. Eso sí, lo hizo conciliando el compromiso en los temas con el rigor expresivo en la forma. Todo ello, además, con un claro trasfondo confesional. De ahí el título que el poeta eligió en 1971 para reunir todos sus libros, a día de hoy siete, entre ellos títulos clásicos de la segunda mitad del siglo XX como Taranto, Blanco spirituals o, sobre todo, las citadasrubáiyátas. Biografía es, en palabras de Prieto, "la poesía del hombre como decantación literaria de su vida".
Esa vida empezó en Mérida el 4 de febrero de 1937, en una casa, recuerda Grande, de la calle de la Concordia esquina calle del Calvario. Fue en plena guerra y a su madre "se le puso una palpitación que ya no la abandonó nunca": el temor de que llegara una carta anunciando que su padre había muerto defendiendo la República. Pasó la guerra pero no el temor, que no se materializó pero devolvió a la familia al pueblo de los padres, Tomelloso. Allí trabajó el poeta como oficinista en un almacén, carpintero, trillador, tendero, "cuidador de tres vacas", recitador en los casinos, pastor de cabras y guitarrista flamenco. Iba para músico hasta que, en sus propias palabras, llegó Paco de Lucía y le dio una patada "a dos o tres mil guitarristas". A él lo convirtió en estudioso del flamenco, alguien que se sabe de memoria decenas de coplas como esta: "En la torre está el reloj / el mochuelo, en el olivo / en mi corazón, la pena: / cada cosa está en su sitio".
Félix Grande la elige para subrayar lo que el dolor tiene de impulso. De ahí que él resuma su obra en dos parejas de palabras: indignación y piedad, cólera y compasión. Y otra más: madre y espanto. "Me encontré con las palabras. Dios las bendiga. Me salvaron la vida. Me ayudaron a sobrellevar la vida y a entender a una madre que amenazaba con tirarse al pozo o con colgarse de un árbol", dice. "Luego me encontré con una mujer. También me salvó la vida", añade refiriéndose a su esposa, la poetisa Francisca Aguirre.
Félix Grande, que en 2004 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas al conjunto de su obra, ha cultivado todos los géneros sin dejarse limitar por su supuesta pureza. Ahí están títulos como Memoria del flamenco, La balada del abuelo Palancaso La calumnia, esta última una defensa de su maestro Luis Rosales -al que sucedió en la dirección de la revista Cuadernos Hispanoamericanos- frente a la acusación de haber delatado a Lorca.
Grande no ha parado en todo este tiempo, pero la poesía, dice, es otra cosa: "Es un estado de gracia, no un género literario. Necesita una disposición especial, una mezcla de inocencia y coraje". A él esa disposición le "volvió" en Auschwitz. ¿No le paralizó saber todo lo que habían escrito las propias víctimas? "Auschwitz supuso tal nivel de regresión humana -mezcla de comportamiento prehistórico y muerte industrial- que un intelectual de nuestro tiempo tiene la obligación de enfrentarse a un hecho así".
Fuente: EL PAÍS.


 Félix Grande insiste: "Yo soy un aprendiz de discípulo de poeta", pero pide que no se le tome por alguien "fanáticamente modesto": "Los que somos de infantería sabemos quiénes son los capitanes -Vallejo, Machado-. También sabemos que otros ni han jurado bandera". Dice que la fatalidad es el motor de la vida y que por no asumirla "unos se hacen jefes de Estado, otros directores generales y otros, poetas". Eso, no obstante, no garantiza nada. Si la poesía no viene, no viene. Es inútil llamarla: "No basta con escribir sobre temas eternos para asegurarte la eternidad".
Félix Grande insiste: "Yo soy un aprendiz de discípulo de poeta", pero pide que no se le tome por alguien "fanáticamente modesto": "Los que somos de infantería sabemos quiénes son los capitanes -Vallejo, Machado-. También sabemos que otros ni han jurado bandera". Dice que la fatalidad es el motor de la vida y que por no asumirla "unos se hacen jefes de Estado, otros directores generales y otros, poetas". Eso, no obstante, no garantiza nada. Si la poesía no viene, no viene. Es inútil llamarla: "No basta con escribir sobre temas eternos para asegurarte la eternidad".