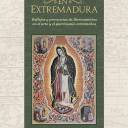Francisca González Alonso se negó a apellidar Pizarro a su hijo Francisco durante su bautizo. Bien sabía esta madre soltera que para criar a su hijo recién nacido no iba a contar con la ayuda del padre, un joven soldado de Trujillo, ni la de su familia de hidalgos. Y es que la sociedad extremeña de la época podía ser despiadada con las madres solteras y los niños bastardos, incluso con este, que iba a terminar siendo el conquistador del Perú.
La familia de Francisca era apodada «los Roperos», porque además de labrar sus tierras y cuidar sus animales se dedicaban al arreglo y venta de ropas. Sin embargo, a la muerte del padre de la joven la empresa familiar debió irse a pique y Francisca hubo de entrar a trabajar como criada en el convento de San Francisco El Real, situado en la Puerta de Coria de Trujillo. Trabajando ya como criada, Francisca mantuvo un encuentro sexual con el soldado, también de la localidad, Gonzalo Pizarro que le cambiaría la vida.
Las circunstancias de la relación
Gonzalo procedía de la rama trujillana de los Pizarro, familia cuyo prestigio era creciente en Extremadura por su participación en la Reconquista. Como explica la historiadora María del Carmen Martín Rubio en su libro «Francisco Pizarro, el hombre desconocido», el escudo familiar reflejaba a dos osos intentando alcanzar las piñas de un pino sobre un suelo de pizarro, y de ahí el apellido. Desde joven el hidalgo se mostró inclinado por la vida militar de sus ancestros y pronto se sumó a los ejércitos de los Reyes Católicos durante la guerra que mantuvieron contra las fuerzas del Rey de Portugal, aliadas con la candidata al trono castellano Juana La Beltraneja. Y precisamente Gonzalo y Francisca se encontraron durante las fiestas en Trujillo para agasajar a Isabel «La Católica» y celebrar la huida de Juana La Beltraneja del alcázar de la ciudad.
El historiador José Antonio del Busto emplaza entre el 20 de junio y el 4 de julio de 1478 el encuentro sexual del que nacería Francisco. Si bien se desconocen las circunstancias, se sospecha que fue a consecuencia de un galanteo breve o una relación fugaz, no así de una relación amorosa que se prolongara en el tiempo. Gonzalo frecuentaba el convento porque una tía suya era monja allí, de tal manera que había visto a la criada en otras ocasiones. El ambiente festivo fue la excusa para acercarse a ella y mantener relaciones sexuales en esos días. En cualquier caso, la actitud de total indiferencia del padre hacia la embarazada ha planteado incluso que pudiera ser una relación no consentida en el fragor de las celebraciones; una violación de la que no quisiera acordarse el soldado.
Repudiada por Gonzalo, Francisca quedó señalada en todo Trujillo. Al conocerse su estado de gestación las monjas la cesaron en su trabajo en el convento y tuvo que regresar al hogar materno. El pequeño Francisco se crió en la casa de Juan Cascos –segundo marido de su abuela– y creció en un ambiente rural del que, con intención de desprestigiar al conquistador, llevó a algunos cronistas a decir de forma poco precisa que se dedicó a cuidar cerdos en su mocedad. Finalmente, la madre abandonaría Trujillo junto a su hijo y se casaría en una localidad a pocos kilómetros de Sevilla con Martín de Alcántara. Allí nació su segundo hijo, Francisco Martín de Alcántara, catorce años mayor que Francisco y con el que mantendría toda su vida, incluso en las Indias, una estrecha relación.
El bastardo de Trujillo tuvo una infancia humilde y una educación escasa (no aprendió a escribir ni leer), de tal modo que su vida parecía orientada a trabajar en el campo. No obstante, en la mente de aquel joven ilegítimo nunca se borró la estampa paterna del hidalgo bravo que servía, por entonces, al Gran Capitán en Italia. Antes de viajar por primera vez al Nuevo Mundo, Francisco también sirvió a las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba en Nápoles y Sicilia. Se desconoce si el futuro conquistador combatió en algún momento junto a su padre en este escenario, pues ambos participaron en 1495 en distintas fases de esta primera campaña italiana. Así y todo, el viaje del natural de Trujillo a América en 1499 puso un océano de por medio entre padre e hijo y evitó que pudieran coincidir en más ocasiones.
Y si el padre fuera el abuelo...
Gonzalo se casó el 29 de julio de 1503 con una prima suya llamada Isabel de Vargas, de cuyo matrimonio nacieron tres hijos. Su vida familiar fue escasa, dada su intensa carrera militar, y abundantes fueron los hijos ilegítimos. En su testamento reconoció hasta a seis de estos hijos bastardos, entre ellos dos que procreó con una molinera de la Zarza. No así al conquistador Francisco Pizarro, al que por alguna razón desconocida nunca reconoció ni quiso conocer.
¿No quería reconocer a Francisco porque le avergonzaba las circunstancias de su gestación? ¿Creía que Francisca era de origen judío? ¿Mostró al menos interés por conocer al muchacho?
Cuando Gonzalo Pizarro reconoció en su testamento a sus nueve hijos, entre legítimos e ilegítimos, lo cierto es que Francisco tenía ya 45 años y desde hace 20 años residía en América. Es decir, no se sabía nada de él. Esa pudo ser la razón por la que no le reconoció, además del bajo estatus de su madre, puesto que otras de sus amantes con mejor situación social si recibieron ayuda por su parte. Pero lo que resulta más improbable, en opinión de la historiadora María del Carmen Martín Rubio, es que Francisca tuviera orígenes judíos, dado que en la Probanza de Nobleza que se le realizó a Francisco Pizarro con motivo de su ingreso en la Orden de Santiago quedó acreditado que ambas ramas de su familia pertenecían a cristianos viejos de la ciudad.
En este sentido, la teoría más arriesgada es la que plantea el historiador Roberto Barletta Villarán, quien sostiene que el niño pudo nacer como consecuencia de una relación secreta del padre de Gonzalo, es decir, el abuelo del niño, con Francisca La Ropera. Hernando Alonso Pizarro, regidor de la ciudad, mantuvo según esta hipótesis una aventura a sus 40 años con la joven, de la que habría nacido el futuro conquistador. El principal indicio es que, en contraste con la desidia de Gonzalo hacia el niño, el abuelo ordenó que Francisco fuera a su casa en una ocasión, donde le abrazó secretamente y luchó para darle el apellido familiar.
Fuente ABC