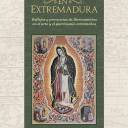José María Álvarez se jubila como director del Museo Nacional de Arte Romano después de 31 años al frente de la institución
Con sentimientos encontrados pero tranquilo. Así dice sentirse el todavía director del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, José María Álvarez, a menos de una semana de su jubilación. El 2 de junio es el momento de abandonar la que ha sido más que su casa durante los últimos 31 años, el Museo Romano, el más importante de España en su categoría. Confiesa que lo ha hecho lo mejor que ha podido, «con las luces y sombras que todo hombre pueda tener en toda empresa humana. Pero contento y satisfecho.
¿Qué es lo que se lleva?
Sobre todo, el reconocimiento de la gente sencilla que me da cuando voy por la calle. Personas que no conoces de nada que te paren, y te digan que les agrada, que me hayan hecho un homenaje por mi jubilación. Eso es lo que realmente me agrada. Que la gente me diga cosas como esas es lo mejor que hay.
Opina que la proliferación de actos en el Teatro Romano desfigura el carácter del monumento
Pero se va con una espina muy grande, que es no haber conseguido ver, como director, la ampliación definitiva del museo...
Yo he trabajado en ese proyecto con un equipo muy bueno de manera total y absolutamente singular. Que yo no lo inaugure tampoco me preocupa tanto, porque el caso es trabajar por un proyecto. Mi antecesor hizo el Museo Romano, y lo inauguré yo. Las instituciones quedan y las personas pasan. Sí que estoy un poco molesto de que se haya dilatado el proyecto por tres razones fundamentales: por la crisis económica que nos envolvió a todos e hizo caer muchos proyectos. La segunda razón es porque este Museo era el tercero en el que actuar, detrás del Prado y del Arqueológico Nacional. Y después por el tema de las excavaciones, que condicionan un poco el proyecto, y por las que se han tenido que hacer algunos arreglos. Pero yo espero que ya se pueda seguir el proceso.
Verá la ampliación con otros ojos y en otras circunstancias.
Hemos hecho lo que necesitaba este museo después de 30 años de vivir en él. Cubrir sus carencias. Tenemos una sala de exposiciones temporales que no es la adecuada, porque Moneo no contempló en su diseño ninguna sala de estas características. Nosotros habilitamos un taller de restauración como sala de exposiciones temporales que ahora se duplica. Un salón de actos que tampoco nos convencía y, sobre todo, disponer de más espacios para que no haya tres y cuatro personas en un despacho, para que los investigadores tengan su propia intimidad, y los niños no tengan que sentarse en el suelo, ya que van a disponer de salas didácticas. Son muchas cosas las que se van a hacer, tanto en el solar contiguo como en la remodelación del espacio del edificio actual.
Espectáculos en monumentos
¿Cree que el edificio de Moneo, con su majestuosidad, ha ensombrecido el contenido y las obras que contiene o, por el contrario, potencia lo que se quiere mostrar?
Sin duda, nos ha beneficiado. Creo que hay una perfecta simbiosis entre continente y contenido. Hemos tendido a eso, tanto Moneo como nosotros. El edificio es un reclamo perfecto para que la gente venga a ver lo que nosotros queremos enseñar. Que son las colecciones más importantes de la España romana, de una gran ciudad que fue la capital de los confines occidentales del Imperio.
¿Por qué nunca se llegó a acometer la conexión del museo con el Teatro Romano?
Hay un túnel de comunicación. Pero es algo en lo que habría que ponerse de acuerdo con el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida que, en su día lo abrió y después se cerró, por las circunstancias que sean. De todas formas hay que decir que por allí pasaba muy poca gente y era poco transitado, por lo que no tuvo el éxito esperado.
-¿Qué opinión tiene sobre la utilización de monumentos como el Teatro o el Anfiteatro Romano para la celebración de espectáculos públicos o conciertos?
-Mi opinión es muy conocida por los componentes del Consorcio y de las instituciones que la componen. Y es que los edificios se puede utilizar, pero nada en exceso. Me parece que la proliferación de actos no es buena para el Teatro. No solamente ya por lo que pueda suponer un deterioro, que bien controlado, no tiene por qué ser importante. Pero sí porque se desfigura un poco el carácter de un edificio como el Teatro, que es el buque insignia de la arqueología emeritense. Se tiene que utilizar pero con rigor, con método y, sobre todo, nada en exceso.
Además de la ampliación del Museo, ¿le queda algo pendiente por hacer por esa institución?
He hecho lo que tenía que hacer hasta cuando he podido llegar. Yo tengo dos líneas de vida muy marcadas a partir de ahora. La primera, la relacionada con mi oficio. Voy a seguir trabajando exactamente en lo mismo y en las obligaciones del cargo. Estoy a disposición para que mi Mérida me reclame cuando sea necesario, y pueda ayudar en la conservación y puesta en valor del yacimiento emeritense. No oculto mi deseo de poner en marcha la edición de alguna de otra obra, que me parece que puede ser interesante sobre la Mérida Romana. También poder contemplar el paso de las estaciones en mi particular entorno.
¿Y en su tiempo libre?
Estudiar e investigar. Tengo otros cometidos que realizar. Soy académico de Extremadura, cronista de la ciudad de Mérida y también participo en la Fundación de Estudios Romanos. También atenderé compromisos como un curso de verano en la Universidad de Burgos. Pero sobre todo estudiar e investigar, y conseguir que esas ideas que yo tengo, y que no he podido realizar por las obligaciones del cargo, y por falta de tiempo, puedan salir. Porque aún queda mucho que investigar sobre Mérida.
¿Qué consejo le daría a su sucesor en el cargo?
Yo creo que puede haber una cierta continuidad con las mejoras consiguientes de acuerdo con lo que hay que realizar. Yo siempre sigo una línea, que es que no pase ningún día sin hacer algo. Y sobre todo, que sea ambicioso y que no se contente con lo que hay. Sino más, más, y más de acuerdo con lo que Mérida merece. Que tenemos el conjunto arqueológico más importante de la fachada occidental del Imperio.
Fuente: HOY