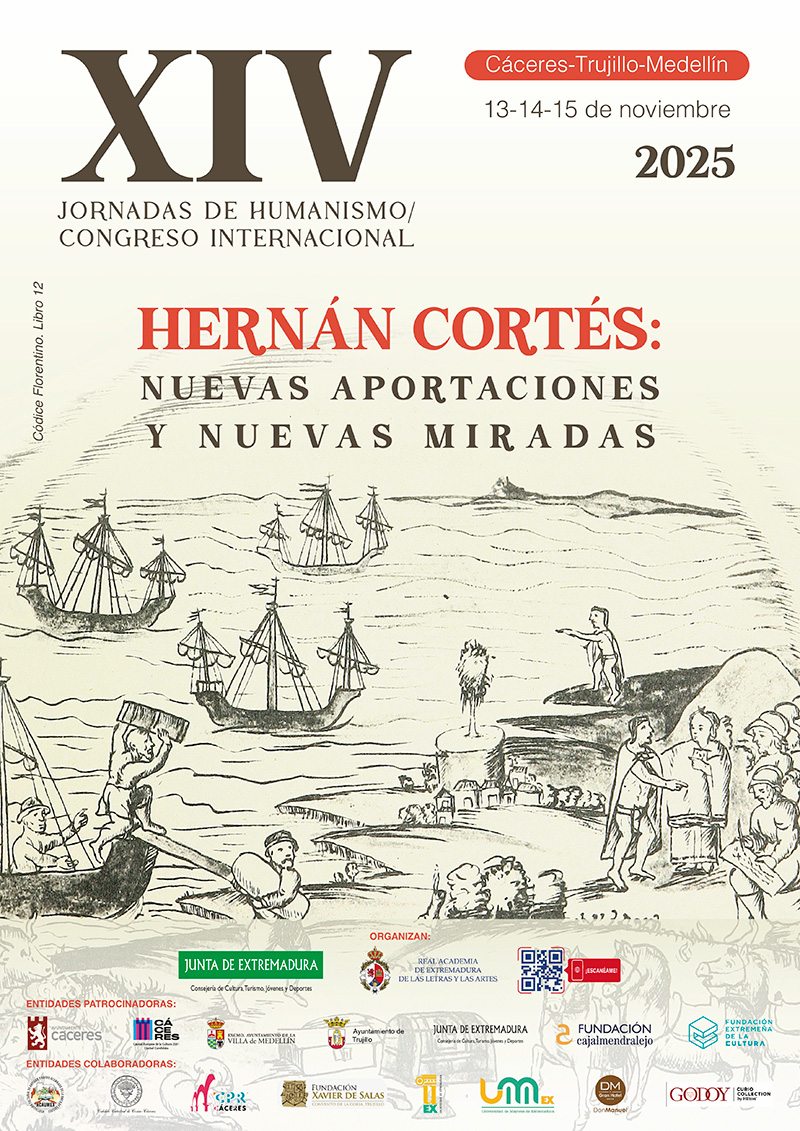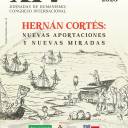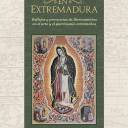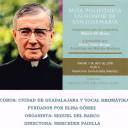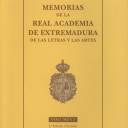Capitán General y Adelantado de La Florida, lo abandonó todo y consagró su entera fortuna, lograda en la conquista del Perú a las órdenes de Pizarro, a cambio de una licencia real para descubrir y poblar nuevos territorios
Hoy padece al frente de una sufriente expedición, que camina entre ciénagas y bosques poblados de caimanes, serpientes e insectos enfermizos y mortificadores, pero hace solo unos meses era un hombre joven y rico, noble y famoso, bien casado en Sevilla con una bella y aristócrata esposa, con el porvenir regaladamente asegurado. Y pese a ello, el extremeño Hernando de Soto prefirió abandonarlo todo y consagrar su entera fortuna, lograda en la conquista del Perú a las órdenes de Pizarro, a cambio de una licencia real para descubrir y poblar nuevos territorios, con el título de Capitán General y Adelantado de La Florida.
Y en 1538 marchó al frente de casi mil hombres para explorar la tierra que se abre prometedora al norte del virreinato de Nueva España. Desembarca en Tampa, Florida y se adentra en una tierra que pronto se muestra imposible, ya que a las dificultades impuestas por la naturaleza hay que añadir la actitud de los indios floridanos, agresivos, reacios a cualquier presencia forastera. Si son enemigos, atacan con una ferocidad inusitada, disparando flechas con tal potencia que atraviesan a la vez la montura, la pierna del jinete y el cuerpo del caballo. Y, si se declaran amistosos, no lo son, sino que engañan una y otra vez a la hueste, conduciéndola a pantanos o tratando de perderla en la espesura del bosque, hasta el punto de hacer decir a De Soto que «yo, de lo que me dicen estos indios, solo creo lo que veo».
Durante meses exploran la región, y solo tienen un encuentro amigable, el de la princesa de la región de Cofitachequi, quien, prendada del Adelantado, les ofrece el regalo de perlas de río cosechadas en sus pesquerías. Pero don Hernando rehúsa los requerimientos amorosos de la bella cacica: no quiere traicionar a su esposa, Isabel de Bobadilla, y rechaza su demanda de asentarse allí con sus hombres.
Falat desenlace
La penetración continúa y la tierra ofrece toda suerte de peligros, pero ni rastro de lo que los soldados de la pobre Castilla anhelan: metales preciosos. Y prosiguen las añagazas indígenas, que le hacen escribir a un desengañado Adelantado: «Yo pido a Dios que haga ver esta clase de seres a esos señores del Consejo de Indias, que siempre nos están dando instrucciones sobre el buen trato que hemos de dar a los indios, y después nos digan cómo se han de tratar». Por más que quiera cumplir las instrucciones sobre el buen trato, muchas veces De Soto tendrá que responder a la violencia con violencia.
Uno de estos engaños termina en un fatal desenlace. El cacique Tascalusa les invita con buenas palabras a su aldea de Mauvila, cercada con alta empalizada y, cuando los españoles están dentro, son atacados por la masa indígena. El combate es feroz, crudelísimo, durante nueve horas seguidas, de las que cuatro De Soto luchará sin sentarse sobre el caballo, por tener herida la nalga. Fue la de Mauvila una de las batallas más cruentas de la historia de España en las Indias y, aunque al cabo vencen los españoles, no será sin múltiples bajas por ambas partes, y solo dispondrán para curarse del unto de los muertos.
La Santa Fe Católica
Extenuados, malheridos, desmoralizados, reciben la noticia de que a la cercana costa han arribado barcos desde Cuba para recogerlos. No otra cosa sino volver a casa ansían a estas alturas los soldados, que llevan dos años de peregrinaje estéril sobre una tierra hostil, decepcionante, sin perspectivas de esconder oro. Pero Hernando de Soto no es un soldado más, sino un Adelantado de la Corona. Y, al contrario de lo que ha reiterado hasta la saciedad la Leyenda Negra, la misión que se ha trazado España en el Nuevo Mundo no es buscar oro, sino la que recoge el testamento de Isabel la Católica, elevado a norma de obligado cumplimiento por las Leyes de Indias: «Nuestra principal intención es convertir a los naturales a la Santa Fe Católica». Y, a pesar del clamor de su desesperada hueste y de que en los barcos aguarda su amada doña Isabel, ordena proseguir la marcha en busca de lugares donde fundar pueblos y misiones. No volverá a ver a su esposa.
Cuando llegan al Misisipi, el «padre de las aguas», llevan tres años de peregrinaje, y decide De Soto que esa región es propicia para poblar. Volverán a México río abajo y regresarán con misioneros, familias, semillas, ganados, aperos y el resto del bagaje colonizador. Han recorrido los estados de Florida, Georgia, Alabama, Illinois, Georgia, las Carolinas, Louisiana, Tennessee, Kentucky, Mississippi, Missouri, Arkansas… El destino es que los futuros Estados Unidos sean una prolongación de la América hispana.
Pero el destino es caprichoso y torcerá los planes. Y no tomará la forma de una gran batalla ni de un terrible desastre, sino la de un insignificante mosquito.
Fuente: ABC