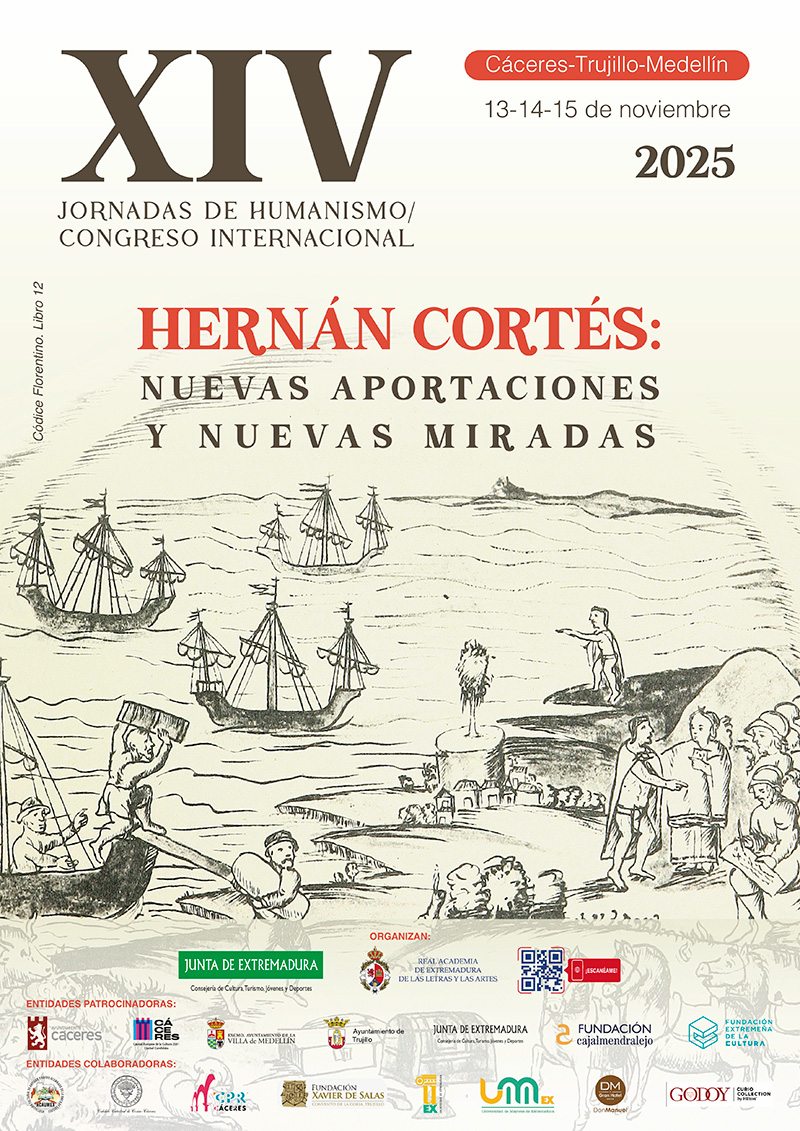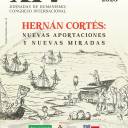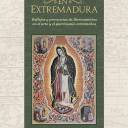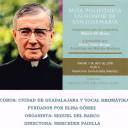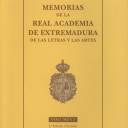El catedrático Francisco Moreno Fernández narra en un libro la travesía del idioma desde su nacimiento en el siglo VIII hasta hoy
Monasterio de Silos, donde se escribieron algunos de los primeros documentos en castellano. Foto: Shemsu.Hor / CC BY-ND
El idioma que hoy hablan 500 millones de personas comenzó siendo una lengua de campesinos y pastores, una variante del latín vulgar que surgió en una pequeña zona del norte de Hispania en el siglo VIII y que se parecía mucho a las de otras tierras vecinas. La impresionante travesía que emprendió entonces hasta convertirse en lo que es hoy (la tercera lengua más hablada en el mundo) la explica el catedrático Francisco Moreno Fernández en La maravillosa historia del español, libro editado por el Instituto Cervantes y Espasa.
El autor, director ejecutivo del Observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, sitúa el nacimiento del castellano entre los años 750 y 950 en el señorío de Castilla, que por entonces aún dependía del Reino de Asturias (luego de León) y abarcaba la Asturias oriental, Cantabria y Burgos. A este marco geográfico hay que sumar las tierras adyacentes de lo que hoy es Álava, La Rioja y León. Castilla era por entonces una entidad política "débil e insignificante", comparada, por ejemplo, con el califato Omeya que había invadido casi toda la Península Ibérica en el año 711. El condado castellano aún estaba lejos de convertirse en el imperio que siglos después llevó el español a América y lo convirtió en la lengua hegemónica de la diplomacia europea.
Entre el nacimiento de nuestra lengua y ese momento de esplendor iniciado en el siglo XVI, Moreno Fernández incluye muchos hitos que jalonan la gran aventura del español, así como otros que han influido posteriormente de manera determinante en la evolución y diversificación del idioma, como las independencias americanas y los retos lingüísticos de nuestra era virtual.
Pregunta.- De todas las razones que explican el nacimiento del castellano, ¿cuáles fueron las más determinantes?
Respuesta.- Esas razones podrían resumirse en una sola palabra: distancia. Pienso en la distancia temporal respecto de la época en que el latín era una lengua bien asentada; pienso en la distancia lingüística respecto del latín clásico y en la distancia geográfica respecto de otras variedades neolatinas: los desplazamientos en la época medieval eran lentos y complicados. Y también me refiero a la distancia social y estilística porque el latín de las iglesias y las escuelas dejó de entenderse. Ahí surgió la conciencia de estar hablando otra cosa, aunque no se supiera muy bien qué era. Por eso en una primera época se hablaba de “román” o “romance” y no de “castellano” o de otras modalidades.
P.- Si el castellano nació como una variante romance más, ¿por qué se impuso durante la Reconquista en vez de otras lenguas romances peninsulares como el asturleonés?
R.- Una cosa es el origen de la nueva modalidad romance, que, en el caso del castellano, fue cosa de campesinos y ganaderos, junto a clérigos y guerreros; y otra cosa es su expansión. La primera Castilla dependía de León, pero en el siglo XI se convirtió en reino, al transmitirse la herencia del rey leonés Fernando I a su hijo Sancho. La prevalencia del reino de Castilla sobre los demás reinos peninsulares fue un proceso militar y político, al que no fueron ajenos los matrimonios y herencias de las más distinguidas familias peninsulares.
P.- Explica en el libro que en la pujanza del castellano influyeron mucho Fernando III y Alfonso X. ¿Hasta qué punto la expansión del castellano fue impulsada "desde arriba", desde la Corte?
R.- Efectivamente, la expansión del castellano obedeció a procesos impulsados “desde arriba”. La expansión geográfica de Castilla fue en sí misma un hecho capitaneado por los grupos más poderosos y que resultó decisivo para la implantación de la lengua. Pero me interesa destacar la importancia del progresivo enriquecimiento lingüístico del castellano, de su naturaleza como variedad de paso o encuentro y del aumento de su consideración social. En este último tuvieron que ver las cancillerías, los monasterios y la gente culta de cada época, como los traductores, los escribanos, los filósofos. Los reinados de Fernando III, Alfonso X y Sancho IV resultaron decisivos para fortalecer el castellano en su ortografía, en su léxico, en su capacidad discursiva.
P.- Es famosa la convivencia cultural de las tres religiones del libro en Al-Ándalus y sobre todo en Toledo. ¿Qué influencia tuvo en el aspecto lingüístico? ¿Realmente se produjo una convivencia tan idílica como se cree o se ha mitificado?
R.- La convivencia entre religiones siempre es compleja porque la fe de uno se apoya en la negación de la fe ajena. En este sentido, ni la Al-Ándalus de Averroes ni el Toledo medieval fueron paraísos de hermandad. Sin embargo, en ciertas épocas consiguieron un equilibrio “ecológico” o funcional del que se benefició la cultura de todos ellos porque la cultura en sí misma es integradora. Los contactos del castellano y el árabe dieron lugar a la aparición de formulas lingüísticas y literarias de gran importancia para la lengua española y para la cultura europea.
La lengua diplomática del siglo XVI
P.- También explica en el libro de qué manera el español, por la importancia del imperio, fue muy importante en Europa en el siglo XVI. ¿Hasta cuándo duró ese prestigio y cómo perdió su hegemonía frente a otras lenguas como el francés y el inglés?
R.- Una vez más, la lengua, en lo que se refiere a su extensión geográfica, fue de la mano de la política y de la milicia. En los siglos XVI y XVII hubo términos que desde el español se extendieron por toda la Europa imperial, desde Nápoles a Flandes (entregar, infante, alborotar). El declive europeo del español acompañó al declive imperial, de modo que la Guerra de Sucesión, a principios del XVIII, supuso también un repliegue del prestigio y de la capacidad de influencia de la lengua española en Europa. Sin embargo, las huellas culturales que el español dejó en el sur de Italia, en los Países Bajos y hasta en el Reino Unido no han podido desaparecer tan fácilmente. En inglés aún se utiliza un refrán tomado de Cervantes: en los nidos de antaño, no hay pájaros hogaño.
P.- ¿De qué manera influyeron las independencias americanas en el afianzamiento de las variedades autóctonas del español en cada país?
R.- Los procesos de independencia fueron, sin duda, decisivos, no tanto en la aparición como en la consolidación de las variedades americanas. Las dificultades de comunicación en un territorio tan inmenso como el americano favorecían el desarrollo autóctono de un español rioplatense, chileno, andino, mexicano... Todavía hoy se padecen esas dificultades de comunicación entre países americanos, lo que afecta de manera decisiva a la difusión de la cultura. Al menos las tecnologías de los siglos XX y XXI están permitiendo superar más fácilmente las barreras geográficas y eso terminará reforzando la cohesión de la lengua.
P.- ¿De qué manera influyó en la evolución de nuestro idioma el proceso de alfabetización iniciado en España a mediados del XIX?
R.- El acceso a la cultura es fundamental para el uso, el crecimiento y el mantenimiento de una lengua. Pensemos que en el XIX una parte de la población de España no conocía el español. El analfabetismo es un factor que favorece la conservación de variedades populares y tradicionales. La cultura y la educación, en cambio, nivelan los usos lingüísticos. Esta es la razón, junto a la movilidad, la urbanización y los medios de comunicación, de que estén desapareciendo muchas hablas locales o regionales, en beneficio de usos más generales. Como dialectólogo, me entristece que desaparezcan modalidades minoritarias o apartadas, vestigios de culturas populares tradicionales. Como ciudadano, en cambio, me alegra saber que la mayor parte del mundo hispanohablante está erradicando el analfabetismo. A pesar de todo, internet está dando a muchas variedades locales el espacio con el que no cuentan en el mundo físico. Además, todo apunta a que el patrón del monolingüismo será sustituido por el del bi o trilingüismo.
P.- ¿Qué es más correcto, decir "español" o "castellano"? ¿Depende del momento histórico al que nos refiramos?
R.- Efectivamente, puede tratarse de momentos históricos, pero en la actualidad es más bien una cuestión de geografía. Ambas formas son correctas e intercambiables, aunque cada pueblo hispánico tiene sus razones para el empleo de una u otra, sin que por ello deban ofenderse los demás: los castellanos siempre han llamado así a la lengua de su tierra; hay andaluces que prefieren decir español porque dicen que no hablan como los castellanos; en América del Sur predomina “castellano” porque argumentan que allá no se habla como en España, mientras en México se prefiere “español” sobre todo como oposición al inglés. Hay mil razones y todas válidas, aunque “español” es la variante internacionalmente más consolidada y lingüísticamente más adecuada. Aun así, a muchos se les queda pequeña y prefieren decir “habla hispana”.
P.- ¿Cuáles son las principales herramientas con las que cuenta un historiador de la lengua y que permiten, como comenta en el libro, seguir el rastro de los términos que, como comenta en el libro, pasaron de León al Caribe pero no a Aragón, por ejemplo?
R.- El principal procedimiento metodológico -el principal “camino”, de acuerdo a la etimología de “método”- es la consulta de los textos originales, así como la atención a los testimonios de los contemporáneos, a la literatura y a los diccionarios. Afortunadamente, la tecnología empleada por instituciones universitarias y académicas está poniendo a disposición de los investigadores documentos de todas las épocas mediante recursos informáticos muy rápidos y potentes. Ya contamos con colecciones de textos escritos, llamados “corpus”, a los que se accede con procedimientos de búsqueda muy eficaces. Invito a los lectores a consultar, por ejemplo, el Corpus del nuevo diccionario histórico del español. En cualquier caso, los corpus no recogen toda la producción escrita de una lengua, por lo que todavía hay espacio y tiempo para la consulta curiosa y demorada de legajos polvorientos.
P.- ¿Cómo ve el futuro del español y cuál es su principal reto?
R.- Una vez alcanzada una madurez lingüística y una plenitud literaria, el principal reto del español actual es lograr su completa incorporación a las tecnologías del conocimiento y de la comunicación. Ya no se habla de conquistas geográficas; ahora se trata de estar presente, con los recursos adecuados, en los espacios virtuales. Otro reto es el de satisfacer convenientemente la demanda de enseñanza de español como lengua segunda y extranjera. Ello se consigue de modos diversos: formando buenos profesores, elaborando manuales apropiados, actualizando los recursos didácticos, adecuando la pedagogía a las necesidades de cada entorno. Es mucho lo que queda por hacer. En lo demás, el español está desde hace tiempo entre las lenguas de mayor vitalidad, historia y personalidad, y cuenta con una estandarización -ortografía, diccionarios, gramáticas- a la altura de los tiempos
Fuente: El Cultural