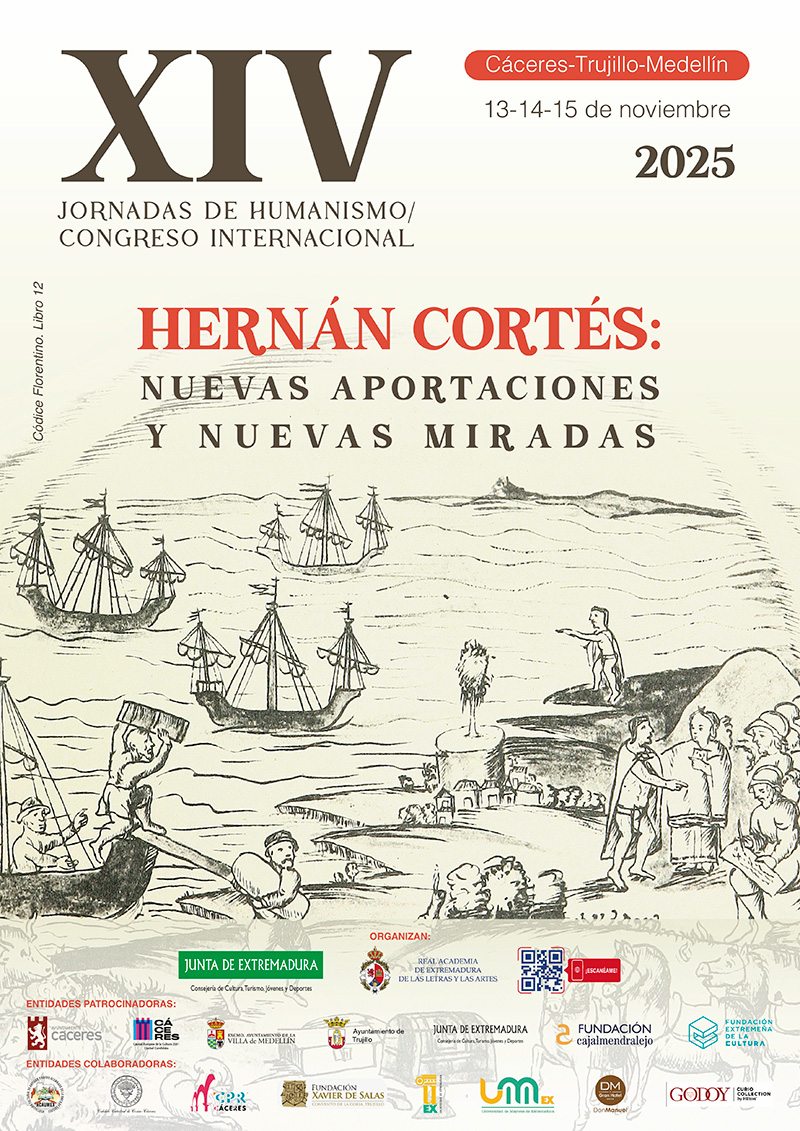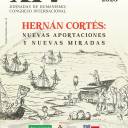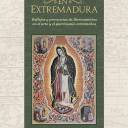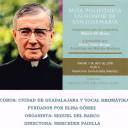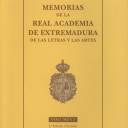Cuando los españoles llegaron a lo que hoy es México, estaban dispuestos a escuchar las viejas leyendas de los indios locales. Quizá para impresionar a los colonizadores, los nativos les regalaban los oídos con fabulosos relatos de ciudades decoradas en oro y plata, construidas sobre grandes praderas más allá de los confines de la Nueva España, mucho más al norte del Río Grande, en lo que hoy es Estados Unidos. A estas historias hay que sumar los testimonios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, quien llegó a ciudad de México en 1536 con tres supervivientes tras su fracasada expedición a la Florida. Los indios carancaguas, con los que convivió seis años, le contaron una historia similar. A partir de ese momento, entre los conquistadores españoles cunde un mito semejante a El Dorado que era de ancestral tradición en los libros de caballerías medievales: las Siete Ciudades de Cíbola y Quivira, sustentadas y decoradas con incalculables riquezas, podían hallarse hacia el noroeste de los nuevos dominios españoles. Esta es la historia de una expedición aventuresca narrada sin intermediarios, en diarios de viaje por primera vez recopilados y, también, el relato de un gran desencanto.
La edición de estos diarios, realizada por el profesor Ángel Luis Encinas Moral en su “Crónica de la expedición de Francisco Vázquez de Coronado a las Grandes Praderas de Norteamérica” (Miraguano Ediciones), reúne todas las cartas, informes y testimonios de esta epopeya, obtenidos del Archivo General de Indias y de archivos norteamericanos y mexicanos y conforman la más completa base documental publicada en castellano sobre la expedición de Vázquez de Coronado. Pero antes de que nuestro protagonista Vázquez de Coronado ponga en marcha su gran expedición al norte, un franciscano, Marcos de Niza, partió en esa dirección en 1539 con 50 indios amigos liderados por el negro Estebanillo, conocido por Cabeza de Vaca, en calidad de guía. Descubrieron Arizona y Nuevo México y se detuvieron en Vacapa. Estebanillo continuó hacia el norte y, al cabo de unos días, un nativo llegó de vuelta portando una cruz por su indicación, con el testimonio de que había estado en la ciudad de Cíbola, un lugar decorado con turquesas. El fraile se animó a continuar hacia el norte, pero en el camino descubrirá que su enviado había sido asesinado por los indígenas. Fray Marcos decide dar media vuelta hasta ciudad de México y dejará dicho, sin ser cierto, haber visto “siete poblaciones razonables, de muy buena tierra y tener razón de que hay en ellas mucho oro y que lo tratan los naturales de ella en vasijas y joyas”. En Compostela, una de las estaciones de su recorrido de vuelta a casa, se encontrará con Vázquez de Coronado, a quien le narrará estas leyendas, pero nada en comparación a lo que contará el religioso, cada vez más henchido de orgullo y más fantasioso, ante el mismísimo Hernán Cortés.
Las habladurías crecieron tanto que el Virrey Antonio de Mendoza decide organizar una fuerza militar para ir a la conquista de las riquezas. Partiría desde México y sería la primera expedición gubernamental mediante financiación privada. La decisión del virrey se explica por la multitud de frentes abiertos en los nuevos dominios de ultramar y la escasez de hombres, que aconsejaban buscar voluntarios para el alistamiento y no desguarnecer las ciudades. El reclutamiento se hizo a redoble de tambor y pregones por las ciudades, anunciando que se buscaba un nuevo Perú, un rico El Dorado. Por esta razón muchos de los voluntarios fueron nobles ociosos, “que, como corcho sobre el agua reposados, andaban sin tener qué hacer”, como recoge el historiador Matías de la Mota. Más de 300 hombres, la mayoría incluso a caballo, se presentaron al cobro de los 30 pesos y la promesa de nuevas tierras y “un cerro de plata y otras minas”, según recoge este cronista. El 23 de febrero de 1540, la comitiva, compuesta por 300 soldados españoles, entre 1.300 y 2.000 indios y un puñado de frailes franciscanos, estaba dispuesta a partir.
Al cabo de dos meses de camino, los españoles llegaron al desierto y después a la Montaña Blanca Apache. Por si lo dudaban, al llegar finalmente a Cíbola, la primera de las supuestas siete ciudades de oro, no tuvieron precisamente una bienvenida. Varios españoles murieron y otros tantos fueron heridos durante tres días de combate. En los diarios queda reflejado que buena parte del derramamiento de sangre se podía haber evitado con traductores competentes o si, al menos, ambos grupos hubieran compartido al menos conceptos. Los españoles no fueron capaces de hacer comprender a los indígenas que exigían de ellos que aceptasen la supremacía de la Iglesia, Dios y el rey. Tampoco los zuñis hicieron comprender a los blancos el sginificado de las líneas de harina de máiz que delimitaban el territorio y sus ceremonias. Las escaramuzas continuaron y hasta el invierno no pudieron pacificar la zona y enviar un destacamento a explorar hacia el oeste. Al cabo de varios días, Pedro de Tovar volvía a Cíbola con el relato de un desolador paisaje lleno de indios hostiles (los navajos) y un Gran Cañón infranqueable.
La desesperación cundía en la embajada española y Coronado escuchó a un indio esclavo de una triubu rival contar historias de Quivira cuando los soldados españoles estaban a punto de matarlo. Probablemente para salvarse, “El Turco” (que es como los españoles apodaron al indio) empezó a contar fantasías acerca del oro y las riquezas y Coronado le tomó de guía hacia el norte de nuevo. En el fondo, la expedición sabe que “El Turco” miente, pero no quieren dejar de creer en la promesa de tierra fértil y riquezas. Siguen recorriendo kilómetros y kilómetros en balde, con la única brújula de su avaricia, pero el viaje es fascinante. Pequeños pueblos con tipis, vastas praderas con bisontes y el río Arkansas hasta llegar a finalmente a Quivira. Ni rastro de los brillos del oro o las piedras preciosas hasta el límite de lo que hoy es Nebraska. Lo más interesante es asistir a la manera diversa en que los miembros de la expedición asumen o no el fracaso a pesar de que el resultado de la misión ha sido un descalabro estrepitoso. Esta era de una de las primeras expediciones del imperio español por un terreno ciego de mapas y aún les quedaban muchas cosas que aprender en materia de colonización. Estaban más movidos por la fantasía que por la evangelización o por la expansión del Imperio. Lo que aquellos hombres vieron no lo había presenciado ningún europeo y a su regreso a México era todo lo que les quedaba: casi todos los que perseguían el oro se arruinaron en la expedición, y algunos otros perdieron hasta la vida.
FICHA:
Título: Crónica de la Expedición de Vázquez de Coronado
Autor: Ángel Luis Encinas
Editorial: Miraguano Ediciones.
Páginas: 334
Precio:29 euros