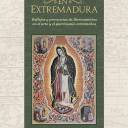EL HIPÓDROMO DE la Zarzuela de Madrid, con sus espectaculares tribunas y las desafiantes cubiertas en voladizo, forma parte de los anales de la arquitectura. También el edificio Focsa de La Habana, ese “libro abierto” de 39 plantas, inspirado en Le Corbusier, que dialoga con la bahía y el malecón de la capital cubana. Detrás de estas dos obras tan emblemáticas, tan estudiadas, tan diseccionadas, se esconde, curiosamente, un fantasma. Un nombre que no figura en los libros ni en las publicaciones especializadas. No es un error. Es el olvido al que dos dictaduras, la de Francisco Franco y la de Fidel Castro, condenaron a un hombre liberal e íntegro: el arquitecto vasco Martín Domínguez Esteban (1897-1970).
Durante décadas, el hipódromo, proyectado en 1934, se adjudicó oficialmente al ingeniero Eduardo Torroja. Los otros coautores, Martín Domínguez y Carlos Arniches, fueron borrados de la memoria. El edificio Focsa aparece asignado al arquitecto Ernesto Gómez Sampera. Martín Domínguez es ignorado en las guías de arquitectura cubana, incluso en la que editó en 1998 la Junta de Andalucía con las autoridades de La Habana.
Domínguez engrosó la lista de arquitectos condenados al exilio o al ostracismo tras la Guerra Civil, muchos de ellos depurados, como Josep Lluís Sert, Manuel Sánchez Arcas, Félix Candela, Carlos Arniches o Arturo Sáenz de la Calzada, en lo que supuso el desmantelamiento de la vigorosa arquitectura española de la primera mitad del siglo XX. En el caso de Martín Domínguez, el exilio fue doble: primero a Cuba, con 40 años, y luego a Estados Unidos, ya con 62. Pero sus derrotas personales frente a los totalitarismos nunca le apartaron de su compromiso: poner la arquitectura al servicio de la sociedad. Murió en Nueva York en 1970. Hoy, el tesón de su hijo, el también arquitecto Martín Domínguez Ruz, y de Pablo Rabasco, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, ha permitido rescatar un legado y una biografía memorables.
MADRID. Sueños frustrados. “Mira los arcos. Marcan el ritmo de todo el edificio. El ritmo del galope de un caballo”. Un ritmo acompasado por las cubiertas onduladas de las tribunas de espectadores. A unos cuantos metros, los cascos de los purasangres retumban en la pista. Martín Domínguez Ruz tiene 72 años. A los 23 pisó por primera vez el Hipódromo de la Zarzuela, en el madrileño Monte de El Pardo. Corría 1968 y tomó unas fotos que de vuelta a Nueva York mostró a su padre, Martín Domínguez Esteban. El arquitecto vasco, uno de los tres autores de aquel proyecto, nunca pudo ver la obra acabada. Los trabajos llevaban dos años cuando estalló la Guerra Civil, en 1936. “Mi padre marchó al exilio. A Carlos Arniches, que se quedó, lo represaliaron y no pudo terminarla. El ingeniero Eduardo Torroja sí pudo seguir y se mantuvo fiel a los planos”.
Como buen arquitecto, a Martín le gusta desgranar la filosofía que subyace a la estructura. El hipódromo es una proeza técnica, sí, pero también una manera de entender un momento histórico. “Mi padre y Arniches quisieron recrear un pueblo en fiestas, donde se mezcla lo elitista con lo popular, lo tradicional con lo moderno. Un entramado de espacios que invita al paseo y al encuentro con los yoqueis y los caballos, con el paddock en el centro, rodeado de soportales, como en las corridas en la plaza central de Sepúlveda en las fiestas patronales”. Todo ello combinado con un gran desafío técnico: las grandes marquesinas de hormigón armado que parecen ondear sobre las tribunas y que se sujetan con su propio peso al hall de entrada.
Los muros encalados y las cubiertas de teja árabe desataron en su día las críticas de los ortodoxos de la vanguardia. Pero Arniches y Domínguez no querían romper con el pasado. Se trataba de ir al futuro partiendo de las propias tradiciones, muy en el espíritu humanista de la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes, donde Domínguez se alojó entre 1918 y 1925. Su hijo traza un paralelismo con el proyecto teatral de La Barraca, de Federico García Lorca, amigo de su padre. “Querían transformar una sociedad agraria y caciquil en otra más justa, más moderna y más ilustrada a través del lenguaje arquitectónico”. Y aquí llega el momento de poner las cosas en su sitio. “El hipódromo es una obra unitaria. Es fruto del diálogo entre dos arquitectos y un ingeniero, que unen dos tradiciones constructivas contrapuestas. Ha habido historiadores que han tenido la temeridad de decir que las tribunas eran de Eduardo Torroja, y eso era conveniente porque Arniches y Domínguez no contaban con las simpatías del régimen. La realidad es que fue una obra conjunta de tres profesionales que se respetaban, y en la memoria se dice muy claramente. Esto sin Torroja no hubiera sido así, pero sin los arquitectos tampoco”.
Hasta 1936, la carrera de Martín Domínguez parecía imparable. Procedente de una familia de la alta burguesía de San Sebastián, compartía su estudio, ubicado en el hotel Palace, con Carlos Arniches, al que había conocido en 1924. Ambos participan de lleno en el movimiento modernizador que se abre paso en España. Se implican en la construcción de los Albergues de Carretera del Patronato Nacional de Turismo (semilla de los Paradores Nacionales), una iniciativa de 1928 para fomentar el turismo con automóviles y actualizar las espantosas infraestructuras hosteleras del interior del país. Proyectan poblados agrícolas y colaboran con su mentor, Secundino Zuazo, en la construcción de los Nuevos Ministerios. Y se vuelcan en el proyecto de renovación pedagógica, con la obra del Instituto Escuela y el Parvulario (hoy, el instituto Ramiro de Maeztu) y el Auditórium de la Residencia de Estudiantes en la calle de Serrano (destruido nada más acabar la guerra y reconvertido por Miguel Fisac en la capilla del Espíritu Santo).
Cuando estalla la contienda, Martín Domínguez se ofrece a la capitanía general para realizar con otros arquitectos los planos de las defensas de Madrid, que serían construidas por obreros desempleados. Los sindicatos rechazan el plan. “Mi padre vio ahí que la guerra estaba perdida. Y así se lo dijo a Juan Negrín”, recuerda su hijo. En diciembre de 1936. Martín Domínguez cruza a pie la frontera francesa. Lluís Companys ha intercedido con el líder de la CNT para que le den el salvoconducto (“tiene cara de simpático, le dejamos salir”, le dijo el jefe sindical). Acaba en Amberes y se embarca en un buque rumbo a Veracruz. De ahí viajaría a Estados Unidos. El barco hace una escala de dos semanas en La Habana. Y el arquitecto cambia sus planes y decide quedarse en tierra. Carlos Arniches, por su parte, se enclaustra en un exilio interior hasta su muerte, en Madrid en 1958. En esos años construyó los poblados de colonización de Algallarín (Córdoba) y Gévora (Badajoz) o el Centro de Estudios del Tabaco, en Sevilla.
LA HABANA. Los años dorados. Abril de 2017. Martín Domínguez Ruz explica en la Escuela de Arquitectura de Cuba el proceso de creación del Hipódromo de la Zarzuela con las mismas diapositivas que usaba su padre. Hacía 58 años que no pisaba su país natal, que dejó siendo adolescente. El reencuentro le provoca sensaciones encontradas. “Nunca había visto tantos policías y militares juntos. Pero luego dices… Dios, qué ciudad tan bella. Y el contacto con la gente no oficial es tan amable y tan cálido. Encontré muy pocas personas afectas al régimen”. Decidió regresar junto a Pablo Rabasco para buscar las huellas de su progenitor, sobre todo las viviendas públicas que desarrolló en varios barrios habaneros. Pero ninguno de los expertos los ayuda. “Sus carreras peligraban. Resulta que el que hizo esos planos no fue un hombre nuevo guevarista, sino un señor liberal y demócrata, salido de Cuba y denominado después ‘gusano’. Así que ahora los autores han pasado a ser arquitectos revolucionarios del Instituto Nacional de la Vivienda. Cambiar el relato va a ser difícil”.
La Cuba que conoció Martín Domínguez padre era muy diferente. Un país efervescente, con una economía boyante y una agitada vida cultural. Pero había un problema: el Colegio de Arquitectos se negó a reconocer su título profesional. “Fue por corporativismo. En mi certificado de nacimiento, de 1945, figura que soy hijo de Josefina Ruz, secretaria y trabajadora del hogar, y de Martín Domínguez Esteban, decorador de interiores. Se presentaba así, con su guasa”. Pese a todo, Domínguez pronto empieza a destacar. Se asocia con otros arquitectos y firma los planos como tesorero o como ingeniero. Con Miguel Gastón construye para el grupo de comunicación CMQ, el más importante de Cuba, el edificio Radiocentro, en el barrio del Vedado. Terminado en 1947, fue el primer complejo multifuncional del país, con comercios, oficinas, estudios de radio y televisión y el cine Warner (hoy, Yara). Walter Gropius, el fundador de la Escuela de la Bauhaus, lo alabó en una visita a La Habana.
Precisamente para dar alojamiento a los empleados de la emisora surge el proyecto más audaz de Martín Domínguez en Cuba: el edificio FOCSA (Fomento de Obras y Construcciones, SA), realizado con Ernesto Gómez Sampera. El edificio, de 39 plantas (en su momento era el segundo más alto del mundo en estructura de hormigón), se planteó como una pequeña ciudad autosuficiente, siguiendo los parámetros de Le Corbusier, uno de los grandes referentes de Martín Domínguez, y a quien conoció en la Residencia de Estudiantes. El inmueble se estructuraba en dos alas que partían de una charnela central y su juego de niveles constituía un alarde técnico. El FOCSA debería haber recibido la medalla de oro del Colegio de Arquitectos de 1957, pero el asalto al palacio presidencial provocó la cancelación de la convocatoria. Fue un presagio de la inestabilidad política que se avecinaba y cristalizó con la revolución de enero de 1959.
Para entonces Martín Domínguez se había implicado en la construcción de viviendas sociales para sindicatos, en terrenos comprados por la compañía FOCSA. Tras el triunfo de la revolución, el arquitecto recomienda a los dueños que vendan los terrenos al Estado, antes de que los confisquen. “Mi padre lo vio venir todo desde el principio, por su experiencia en el lado republicano. Pronto identificó los discursos de Fidel Castro con los de la Pasionaria. ‘Esto ya lo he oído yo antes’, decía. Sabía muy bien a dónde iba aquello. Mi madre no, pero él sí”. La junta de FOCSA le envía a hablar con el Che Guevara, que llevaba el Ministerio de Hacienda y la Fortaleza de La Cabaña. “Ahí todas las mañanas fusilaban gente. Las ráfagas se oían en toda La Habana. Negocia con él y venden los terrenos por debajo del precio de adquisición, claro. Luego el Che lo invita a cenar”. Y ahí Martín Domínguez sella su suerte. El comandante Guevara quiere saber más de él. “Bueno, Domínguez, usted es republicano español. ¿Y cuáles son sus ideas?”. “¿Mis ideas?”. “Sí, sus ideas”. “Pues desde el punto de vista personal soy conservador, y desde el punto de vista político soy liberal”. A partir de aquella conversación empezaron a llegarle agitadores a las obras, para sublevar a los obreros. Entre tanto, Domínguez, junto a Gómez Sampera e Ysrael Seinuk, había presentado el proyecto del edificio Libertad, un espectacular rascacielos de 50 plantas, a un concurso oficial para conmemorar la revolución. “El jurado de arquitectos iba a darles el primer premio. Mi padre no figuraba, claro, pero cuando le enseñan el proyecto a Fidel, dice que no lo acepta, y que ese gallego no vuelve a construir en Cuba”.
ITHACA. Fin del trayecto. Martín Domínguez sabe que ha llegado la hora de volver a partir al exilio. Acepta una propuesta de trabajo de la prestigiosa universidad Cooper Union, en Nueva York, y espera durante meses un certificado de penales de España que nunca llegó. A finales de abril de 1960, el arquitecto abandona La Habana en un barco rumbo a Miami, con su esposa y su hijo, de 15 años, con un coche, algo de ropa, fotos, 150 dólares por persona y un libro que cada uno escogió de la biblioteca familiar. El padre, los ensayos de Manuel Azaña. La madre, un recetario español de arroces. El adolescente, las obras completas de García Lorca. “Pasamos una noche en Miami. Yo quería quedarme más tiempo, teníamos familia, pero mi padre me dijo: ‘No nos quedamos ni un momento más de lo necesario. Tu madre y yo nunca volveremos a Cuba. No quiero vivir de añoranzas y de falsas expectativas. No vamos a mirar atrás. Siempre adelante”. Cuando llegaron a Nueva York, alguien había ocupado la plaza en la Cooper Union por el tiempo transcurrido, pero consigue otro puesto de profesor al norte del Estado, en la Universidad de Cornell, en Ithaca, que definía como “una Siberia con ínfulas modernistas”. Martín Domínguez tiene 62 años. Y vuelve a reinventarse. Se vuelca con gusto en la docencia, trabaja como consultor en programas de viviendas en Latinoamérica y proyecta la preciosa casa Lennox, en Rochester, su última obra. “Mi padre afrontó el segundo exilio con su sentido del humor y su integridad intactos. Tenía una fortaleza de carácter inusual. En Ithaca, pese a las bajas temperaturas, siguió tomando su ducha de agua fría todas las mañanas”. Pero detrás de su humor y su elegancia, siempre pervivió en él ese “hambre constante del exiliado” que mencionan las tragedias griegas, y que en el fondo nada pudo saciar.
Un premio anual con su nombre recuerda a Martín Domínguez en la Universidad de Cornell, que le dedicó en su día una gran exposición. La de Madrid es la segunda. “Nuestro objetivo ahora es hacerla en La Habana”, dice entusiasta el profesor Pablo Rabasco. “Será la mejor manera de cerrar el círculo”. Y borrar el olvido.
Fuente ELPAIS